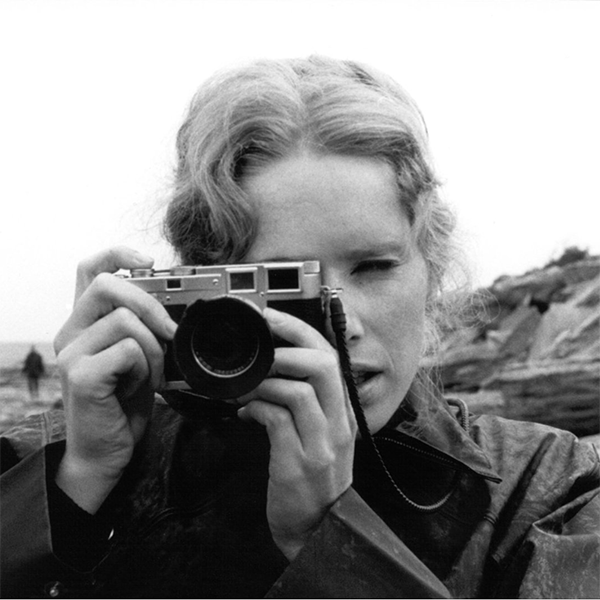Azules, grises, y una discreta equipación como atuendo mientras el sordo sonido de la pelota contra la raqueta crean una constante que invadirá poco a poco el universo de El silencio de Julie. Puede que sean más los golpes de raqueta que los diálogos que se mantienen durante la película, pero son quizá una base necesaria para darle sentido a ese silencio que se le adjudica a la protagonista ya desde su título. Es un silencio necesario y significativo que envuelve la dinámica del deporte de alto rendimiento junto con ese efecto deudor entre preparador físico y atleta.

La película pone sobre la mesa muchos temas sin tener que tratarlos en profundidad. Del silencio se sacan muchas teorías: «el que calla otorga» dicen algunos, también que el silencio implica que no hay nada que contar, la sobreprotección de la persona a la que le afecta que se hable de ella o incluso la sumisión de quien no habla. En esta ocasión, el silencio es una elección, un estado físico y mental que forma parte del proceso de autoaceptación de Julie, una joven que apunta maneras en el tenis, la gloria de una escuela de esta modalidad que se encuentra de repente en el objetivo de todos cuando deciden apartar del club a uno de los profesores, que también es su preparador personal.
A partir de aquí surgen todo tipo de problemas, pero también de vías por las que avanzar para Julie. Ella decide no hablar de su entrenador, un silencio que al film le permite, desde el punto de vista de la joven, observar cómo se balancea su cotidianidad hasta equilibrar sus prioridades. Julie entrena sin descanso, pero también convive con la frustración y la presión de este tipo de deportes, cuando todo el mundo considera que su éxito es un hecho compartido y que el silencio amaga un trauma de amargas proporciones. En cambio, Leonardo van Dijl consigue crear una historia que implica superación eliminando los tópicos, mostrando la crudeza de su tesón y el resultado posterior, sin necesidad de presentar el trofeo, para deshacerse, precisamente, de ese sentimiento de ser un trofeo que pueda tener Julie en algún momento. El director ha construido un personaje lleno de aristas pese a su juventud, la chica a la que potenciar su calidad en un club para niños ricos al que ella solo puede acceder por sus resultados, que siente estar en deuda con el lugar pero a un tiempo no quiere ser el centro de atención al sentir que vive de un privilegio y no de un puesto ganado con su esfuerzo.

No se oculta tampoco la huella que deja el entrenador en Julie. Hay muchos momentos solitarios donde ella misma se enfrenta al tiempo compartido con su entrenador, del que poco a poco vamos conociendo algún detalle, siempre amparados por el silencio, por los golpes sordos de la raqueta, por una frialdad que no le niega a Julie abrirse como una flor al mundo, descubrir otros modos de enfrentarse a sus retos y conocer aquello que le rodea desde un prisma mucho más abierto del que podía disfrutar hasta entonces.
La cámara se somete en sus entrenamientos a un punto de vista casi raso, estático, donde Julie aparece y desaparece sin que su potencia pase desapercibida. Pero ese estatismo también disfruta de momentos algo más cercanos, que permiten a Julie recrearse, esparcirse, tener una voluntad propia. El silencio de Julie es algo más que una crítica a la opresión, al sometimiento y al castigo del deporte, donde se confunden fácilmente los roles de poder y se traspasan límites con el permiso implícito de quienes rodean al deportista por el bien de un objetivo común. Tiene mucho de defender los tiempos necesarios de una víctima —al nivel que sea— sin centrarse en el daño, solo en la cura. Es delicada pese a su distancia y es reparadora, porque no se apropia tanto del dolor como del tiempo y el espacio que implica aliviarlo.